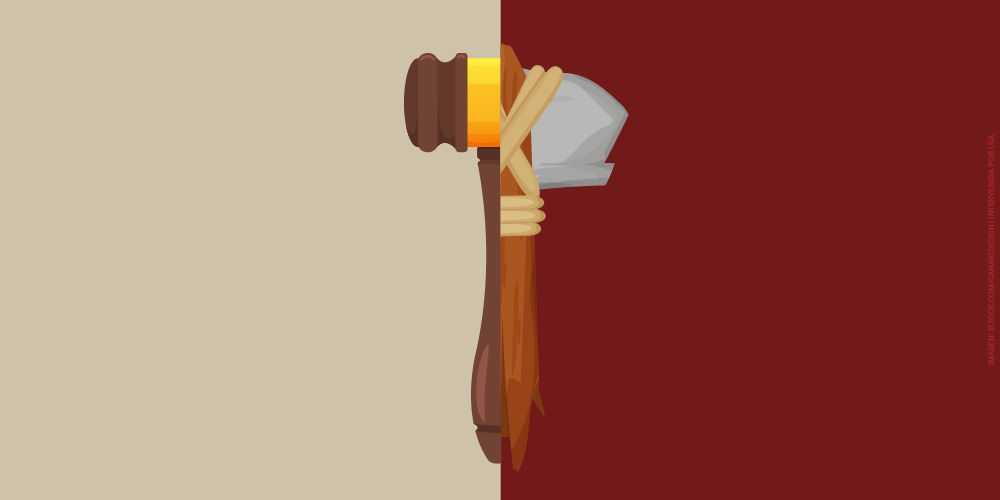Montesquieu escribió El Espíritu de las Leyes en 1748, una obra que mantiene vigencia hasta límites insospechados porque ha influido a través de las épocas o porque, en algunos casos, sus propuestas están a la espera de tocar tierra. Planeó una solución para el ataque del despotismo de los gobiernos que llega hasta nuestros días, no solo porque pretendió, según las tendencias de la dominante Ilustración, recetas de orientación universal a través de las cuales se demostraran los atributos de la Diosa Razón, sino también porque el examen de las sociedades que conoció en su tiempo, distintas a la francesa de su origen, abrían ancha puerta a lecciones que podían tener aceptación desde la perspectiva de uno de los movimientos de mayor trascendencia en el mundo moderno, desde entonces y hasta la actualidad: El liberalismo. De allí el predominio de una vocación práctica, de una aplicación de la teoría a los hechos concretos, o de una doctrina nacida de tales hechos, capaz de resistir el paso del tiempo.
Se sabe que el aporte fundamental de su obra radica en la propuesta de la división de los poderes públicos, aceptada progresivamente por las formas de administración que se van imponiendo en adelante, cuando se multiplican los ataques contra el absolutismo, especialmente desde finales del siglo XVIII y hasta hoy: monarquías constitucionales, democracias liberales o relativamente liberales en Europa y América, por ejemplo. La fórmula se puede resumir en el siguiente fragmento:
Cuando en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistratura está el poder legislativo unido al poder ejecutivo, no hay libertad; porque se puede temer que el mismo individuo o el mismo senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas tiránicamente. No hay tampoco libertad si el poder de juzgar no está separado del poder legislativo y del ejecutivo.
Estamos ante la esencia de una constitución ideal, de una propuesta orientada a la protección de los derechos de los miembros de las sociedades que, si no ha logrado pleno establecimiento por las maneras que ha tenido el despotismo de permanecer descarnado u embozado, continúa como paradigma susceptible de aplicación.
“Cada poder, especialmente cada uno de los que compite con el Ejecutivo, (…) debe contar con un soporte social que le permita un desenvolvimiento sin ataduras asfixiantes. De lo contrario, solo será la representación inocua de una formalidad”
Pero hay un aspecto esencial escondido tras el imponente récipe, determinante como sostén de lo que puede quedar como civilizada quimera si no se considera a cabalidad: El equilibrio de las potestades no depende de lo que un pensador proponga desde su cátedra de civilidad, ni de lo que se escriba de buena fe en los códigos, sino de la fortaleza que distinga a cada una de ellas hasta convertirla en posibilidad efectiva de contrapeso, en freno concreto de la autoridad que compite con ella en la cumbre de la sociedad. Un poder vacío no puede contener a los otros. Un poder requiere necesariamente de la influencia irrebatible que debe tener en un conglomerado determinado. Pese a las ideas que lo recomiendan y justifican, necesita la posesión y la muestra de una fortaleza susceptible de convertirlo, no solo en respetado, sino también en temido. Cada poder, especialmente cada uno de los que compite con el Ejecutivo, más reverenciado y acostumbrado al mando desde el nacimiento de los estados nacionales de Europa, debe contar con un soporte social que le permita un desenvolvimiento sin ataduras asfixiantes. De lo contrario, solo será la representación inocua de una formalidad.
El vínculo entre las influencias que determinan la marcha de la administración de la cotidianidad y la autoridad de quienes la manejan se expresa entonces en las Cartas inglesas, de Voltaire, y en los Ensayos sobre el gobierno civil, de Locke, sillares del pensamiento liberal e interpretaciones que pudieron influir en Montesquieu para insistir en la necesidad de magistrados, diputados, representantes y jueces sostenidos en sus nexos con la colectividad, y dependientes necesariamente de la autoridad que puedan imponer en términos concretos sobre ella. Bien por el prestigio adquirido en el ejercicio de sus funciones, bien por la posesión de herramientas para imponerse frente a los administrados, solo cumplen su trabajo de liquidación de hegemonías odiosas cuando son respetados y respaldados por la sociedad debido a la utilidad del papel que representan. En el caso venezolano, tal idea, tomada de El Espíritu de las Leyes, fue planteada por Miguel José Sanz en un célebre discurso de 1790 y se trató de concretar en las constituciones fundacionales de 1812 y 1830.
Para que lo escrito no sea vana erudición, sugiero que lo relacionen, respetados lectores, con la decisión tomada por la dictadura de Nicolás Maduro de reformar el poder judicial partiendo de un trabajo realizado por su esposa, una abogada llamada Cilia Flores, y por el capitán Diosdado Cabello, Vicepresidente del PSUV y figura estelar del oficialismo. Emanaciones escandalosas del Ejecutivo, criaturas de una decisión presidencial que no está pidiendo la sociedad según se quiere llevar a cabo desde las alturas, figuras sin conocimiento ni experiencia en el área que van a revolver, discípulos de la medianía o de la total oscuridad, debutantes en una plaza cuya arena solo es propicia para unos pocos escogidos que demuestren pericias y prudencias, la maniobra no solo hará que Montesquieu se retuerza en su tumba, lo cual ya es suficiente motivo de alarma y sonrojo. Mucho peor: hará que Venezuela descienda a escalas de inequidad, inseguridad y pavor como jamás antes en su historia. Son las calamidades que se pueden vaticinar de la más reciente medida de la barbarie.