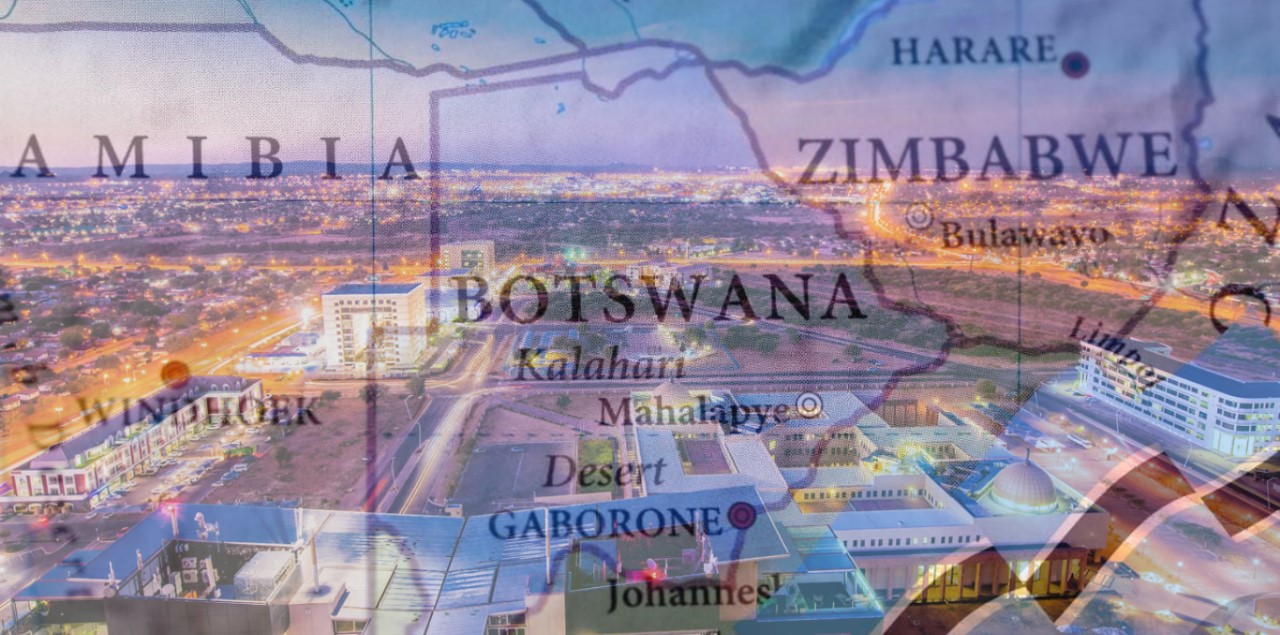Áfricano suele ser el continente de esperanzas ni de modelos a seguir en lo político, económico y social. Generalmente el continente africano suele ser asociado en el pensamiento colectivo del mundo con imágenes de hambrunas, guerras, pobreza, dictaduras, corrupción y epidemias mortales. Sin embargo, hay excepciones a esta generalización de desastres con que vinculamos a los países africanos, especialmente a los sub-saharianos: el país de Botsuana.
En 1961, tras su independencia, Botsuana era uno de los países más pobres del mundo. Tenía un total de 20 kilómetros de carreteras pavimentadas, 22 ciudadanos que se habían titulado en la universidad y 100 ciudadanos con estudios secundarios (Acemoglu y Robinson, 2011). Botsuana estaba prácticamente rodeada por completo por los regímenes blancos de Sudáfrica, Namibia y Rodesia, todos ellos hostiles a países africanos independientes dirigidos por negros. Muy poca gente habría apostado porque este país tuviera posibilidades de prosperar. Sin embargo, durante los siguientes 45 años, Botsuana se convertiría en uno de los países con crecimiento más rápido del mundo y más democráticos de África. Hoy en día, tiene la renta per cápita más elevada del África subsahariana, y está en el mismo nivel que países prósperos de Europa oriental como Estonia y Hungría. Entre 1966 a 1999 creció económicamente a una tasa anual del 9%.
¿Cómo se logró este éxito ante condiciones tan adversas? Algunos atribuyen que en la década de los 70 en el país se descubrieron ricos yacimientos de diamantes que ayudaron a construir un estado centralizado que posibilitara instituciones económicas y políticas inclusivas que llevaran a la prosperidad al país (democracia, estado de derecho y economía de mercado). Pero sabemos de sobra que en muchos países africanos con recursos como petróleo, diamantes, oro y otros minerales no sólo no se han beneficiado de estos bienes, sino que los mismos los han condenado a ciclos de dictaduras, guerras civiles y pobreza (los más elocuentes, el de Sierra Leona y el Congo). Los estudiosos de las ciencias sociales detectaron que previo a su colonización y posterior independencia frente a Inglaterra, las tribus que iban a formar la nación de Botsuana tenían instituciones en sus comunidades muy acordes a la democracia liberal y al libre mercado, que al no haber sido suprimidas durante el dominio colonial inglés posibilitaron su despegue tanto en lo político en lo económico luego de su independencia.
Los líderes tribales durante la colonización inglesa durante el siglo XIX pudieron llegar a tratos con Inglaterra para que sus instituciones políticas y económicas no fueran barridas por el país que los dominaba por las instituciones extractivas características del colonialismo ¿Qué instituciones eran esas? En lo político según los antropólogos como John Comaroff detectaron que los tswanas (tribu mayoritaria de Botsuana) tenían reglas claras que estipulaban cómo iba a ser heredada la jefatura, donde en la práctica estas reglas se interpretaban para eliminar a los malos gobernantes y permitir que los candidatos con talento se convirtieran en jefes. Descubrió Comarroff que ganar la jefatura era una cuestión de logro, pero que después se racionalizaba para que el competidor de éxito pareciera ser el heredero legítimo del monarca de turno, el cual elegía como sucesor luego de demostrar sus méritos como gobernante ante los líderes locales de las tribus de la región.
Pero sus instituciones económicas eran todavía más particulares: Las tierras de cultivos si eran en verdad de propiedad colectiva para los tswanas (como en la mayoría de las tribus primitivas de África) el ganado que era la principal fuente de riqueza previa al descubrimiento de los diamantes, era de propiedad exclusivamente privada en los estados tswanas. Por eso, gracias a que los ingleses no atentaron contra el derecho de la propiedad privada del ganado en Botsuana previo a su independencia, las élites tswanas estaban a favor de hacer respetar los derechos de propiedad luego de alcanzar la independencia, especialmente con relación a la economía ganadera, sin apelar a un modelo de estatismo económico o colectivismo de la propiedad luego de su separación de Inglaterra, como fue lo más frecuente en el África postcolonial.
Una independencia relativamente ordenada frente a Inglaterra y unas instituciones con cierto sesgo democrático y liberal previo al dominio inglés permitió a Botsuana despegar política y económicamente al país desde la década de los 60: Jefatura limitada de los líderes políticos y respeto a la propiedad privada. Esto permitió que cuando se dio la independencia de Botsuana, su líder y primer presidente Seretse Khama, no se enfocó en estatizar la economía de su país y expropiar a los agricultores como lo hacían sus vecinos en Zimbabue y Namibia. En cambio, reforzó la propiedad privada dentro de la economía ganadera, poniendo vallas para controlar la fiebre aftosa y fomentar las exportaciones de carne, lo que contribuiría al desarrollo económico y aumentaría el apoyo a las instituciones económicas inclusivas.
Por lo anterior, cuando en la década de los 70 se descubrieron ricos yacimientos de diamantes en Botsuana, no se procedió a la construcción de una economía planificada desde el estado central sino a reforzar el papel del estado de proteger la propiedad privada. Si bien todos los recursos minerales de Botsuana fueron declarados como propiedad de la nación (más por miedo a una guerra civil entre tribus o ambiciones de países vecinos, que por ideología socialista), los recursos fiscales que generaron estas riquezas no fueron destinadas a construir una economía estatizada. Dichos ingresos fueron destinados por Seretse Khama a servicios de educación, salud, infraestructura y burocracia gubernamental. El libre mercado seguía siendo el líder en las otras esferas de la economía de Botsuana y la misma empresa que monopolizaba la explotación de diamantes, DEBSWANA, era capital 50% estatal y 50% privado. El dinero que recibió el estado por estos recursos también se usó para evitar que la propiedad privada de las tierras cultivos fuera asignada por meros criterios políticos tribales sino por eficiencia económica. Igualmente se construyó un fondo de estabilización económica con las regalías del comercio de diamantes en los años que una recesión económica podía afectar al país.
Botsuana no fue ni es un paraíso. Existen importantes tasas de pobreza y de enfermedades endémicas que conspiran para que el país se le pueda considerar desarrollado. Sin embargo, sus instituciones políticas y económicas inclusivas previas a su independencia frente a Inglaterra, le han permitido desde los años 60 ser una nación democrática que celebra elecciones regulares y competitivas y nunca ha experimentado una guerra civil ni una intervención militar. Sus previas instituciones respetuosas de la propiedad privada y la democracia representativa garantizaron la estabilidad macroeconómica y fomentaron el desarrollo de una economía de mercado inclusiva que ha permitido al país tasas de pobreza muy inferiores al resto de los países africanos, al igual que estabilidad democrática. Detalles aparentemente tan insignificantes como valorar el mérito en lo político o respetar la propiedad privada del ganado puede que haya sido la diferencia de Botsuana sea una esperanza en ese infierno en que es actualmente el continente africano.
Bibliografía:
ACEMOGLU, Daron; y ROBINSON, James. E (2012). ¿Por qué fracasan los países? España, Deusto S.A. Ediciones.